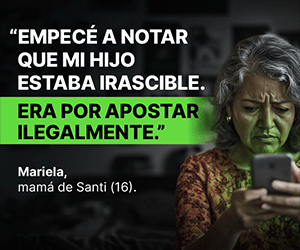El Skyvan PA-51 había despegado de Aeroparque a las 21:30 del miércoles 14 de diciembre de 1977 y regresado a las 0:40 de la madrugada. Desde el aire, arrojaron a las 12 personas que se juntaban en la parroquia Santa Cruz.
Emplazada en el barrio porteño de San Cristóbal, delimitada por las calles Estados Unidos, General Urquiza, Carlos Calvo y 24 de noviembre, una parroquia que abraza una manzana entera desde 1882, cuando los padres pasionistas irlandeses adquirieron el terreno y construyeron una capilla. La iglesia de la Santa Cruz tiene el altar en el centro del templo y los bancos en un radio curvo para recrear una comunidad de participación circular. Hay un instituto, la casa de Nazaret, dos murales y un solar de la memoria, un jardín donde doce lápidas clavadas al pasto en radio orbicular recuerdan a “los doce de la Santa Cruz”.
Hubo un tiempo en el que la iglesia era el sitio de encuentro secreto de un grupo de personas. No iban a rezar, no iban a orar, no iban -necesariamente- a misa. Acudían a un refugio de compañía, de respaldo, donde además de sostenerse emocionalmente compartían información y coordinaban acciones. Buscaban a sus hijos. Buscaban datos que llevaran a sus hijos. Cotejaban trascendidos, rumores, insinuaciones sobre el paradero de personas desaparecidas. Era 1977. La maquinaria de la dictadura militar argentina ya había engranado con virulencia. Los grupos de tareas desarticulaban los resabios de una militancia de por sí diezmada. Patotas secuestraban personas de madrugada y las hacían desaparecer.
Un grupo de madres y familiares hacían preguntas incómodas que nadie respondía. El sábado 30 de abril había nacido un organismo de derechos humanos sin pretensiones de tal. Mujeres con un pañal de tela blanca en la cabeza daban vueltas -circulaban- por la Pirámide de la Plaza de Mayo en modo de protesta: exigían la reaparición de jóvenes que ya no estaban donde solían estar. Les decían “las locas de la plaza”. Cada jueves giraban sobre sus pasos visibilizando un reclamo. Se transformaron, para la posteridad, en las Madres de la Plaza de Mayo.

Una porción de esas mujeres se congregaba en una iglesia del barrio de San Cristóbal. A Azucena Villaflor le habían arrebatado a su hijo Néstor el 30 de noviembre de 1976, a María Ponce de Bianco le habían sustraído a su hija Alicia el 30 de abril de 1976, y a Esther Ballestrino de Careaga le habían quitado a su hija Ana María el 30 de junio de 1977. Se encontraban con asiduidad en el amparo de la parroquia para establecer redes de contención y solidaridad mientras en la oscuridad de la noche se orquestaba un voraz sistema de represión y desaparición forzada.
No eran las únicas. Se había conformado un grupo con los mismos intereses: coordinar investigaciones, tramar acciones de difusión, completar formularios y presentaciones. Patricia Oviedo buscaba a su hermano Pedro desde hacía un año, Ángela Aguad a su esposo detenido en Chaco, Julio Fondevila a su hijo secuestrado en abril, Remo Berardo a hermano Amado secuestrado en julio. Raquel Bulit y Daniel Horane se habían plegado a la causa como militantes de la Vanguardia Comunista. Leonie Duquet y Alice Domon, dos monjas francesas con estrechos lazos con organizaciones políticas, participaban también de los encuentros.
Había un integrante más. Se había acercado a las rondas de los jueves en junio de ese mismo año. Tenía la edad de los hijos desaparecidos. Había despertado cariño. Nora Cortiñas, fundadora de Madres de Plaza de Mayo, lo recordó ante el Tribunal Oral Federal 5 en el marco del juicio por la causa ESMA como un chico “apuesto y muy deportivo, que decía que era hermano de un desaparecido y nos quería traer su testimonio. Caminaba en el medio de nosotras, nos agarraba del brazo, y nosotras éramos muy ingenuas”. Se llamaba Gustavo Niño: lo apodaron el “ángel rubio”. En la plaza circulaba acompañado por “una chica muy pálida, muda, calladita, que presentó como su hermana”, según apuntó Cortiñas. Se llamaba Silvia Labayrú.
La noche del jueves 8 de diciembre de 1977, mientras se celebraba la fiesta de la Inmaculada Concepción de María, el grupo se encontró en un salón de la iglesia para organizar la colecta de dinero con la que costearían una solicitada en el diario La Nación. La publicación se emitió dos días después bajo el título “Por una navidad en paz, solo pedimos la verdad”: aparecían los nombres de los desaparecidos y las firmas de quienes lo solicitaban. Eran 800 personas quienes respaldaron, al pie de página, la demanda en la que pedían conocer el paradero de los desaparecidos. Las madres firmaban con el apellido de casadas para facilitar la búsqueda. Gustavo Niño también apoyaba la misiva.
Ese jueves de diciembre fue el último encuentro del grupo de la Santa Cruz. La Junta Militar había decidido suprimirlo. Ulises Gorini, escritor y periodista, autor de La Rebelión de las Madres y La Otra Lucha, reflexionó en diálogo con Télam los móviles de esta resolución: “La dictadura pretendía descabezar a las Madres de Plaza de Mayo secuestrando a quienes por entonces eran sus referentas más importantes. Era una forma infundir terror para desmovilizarlas, neutralizarlas para que dejaran de reclamar por los desaparecidos”. Otras versiones hacen referencia a una razón más puntual: evitar la solicitada en el diario y salvar la investidura del infiltrado, quien había quedado ya demasiado expuesto.
Silvia Labayrú no era hermana de Gustavo Niño, sino una detenida forzada a obedecer a sus secuestradores. Gustavo Niño tampoco existía ni tenía un hermano secuestrado. Era Alfredo Astiz, oficial naval, a la postre genocida, condenado por delitos de lesa humanidad. Fue quien proporcionó los datos para que el grupo de tareas 3.2.2 de la Escuela de Mecánica de la Armada los sorprendiera al salir de la misa. La primera Madre de Plaza de Mayo secuestrada por la dictadura fue Esther Ballestrino de Careaga. La segunda fue María Ponce de Bianco. La monja francesa Alice Domon, y los familiares y militantes Ángela Auad, Gabriel Horane, Raquel Bulit y Patricia Oviedo debieron acompañarlas. Remo Berardo estaba en su atelier del barrio de La Boca. Horacio Elbert y Julio Fondevila se encontraban en el bar Comet de la intersección de las avenidas Paseo Colón y Belgrano, otro punto de encuentro del grupo. Los tres también fueron raptados.
Los diez durmieron -si es que pudieron dormir- esa noche presos en los cuarteles de la ESMA. La cacería se completó dos días después: el 10 de diciembre de 1977, el mismo día de la publicación de la solicitada, capturaron a la Madre Azucena Villaflor mientras llegaba a un kiosco de diarios en Sarandí, donde pretendía adquirir un ejemplar de La Nación, y a la monja francesa, Léonie Duquet, vestida de hábito. Del grupo de los doce de la Santa Cruz no hay sobrevivientes.
Sí hubo sobrevivientes en la ESMA. Fueron quienes atestiguaron que estas madres, familiares, militantes y monjas sufrieron torturas en su detención clandestina y que la última vez que los vieron con vida fue el miércoles 14 de diciembre. Ese día, escondido entre las 2.500 planillas de vuelo recuperadas en democracia, figura que el Syvan patente PA-51 -SH1888 número de serie- que la Prefectura había comprado en 1971, conducido por los pilotos Mario Daniel Arru y Alejandro Domingo D’Agostino, despegó de Aeroparque a las 21:30 y regresó al aeropuerto a las 0:40 de la madrugada del día siguiente.
Las víctimas fueron tiradas desde el aire con vida. El mar argentino devolvió los cuerpos a tierra. Cinco cadáveres aparecieron flotando en las costas de Santa Teresita y Mar de Ajó. Tenían que hacerlos desaparecer de nuevo y los arrojaron a una fosa común en el Cementerio de General Lavalle. En 2005, un trabajo del Equipo Argentino de Antropología Forense permitió identificar sus identidades: eran Ángela Auad, Leonie Duquet y las tres Madres Esther Ballestrino de Careaga, María Ponce de Bianco y Azucena Villaflor. Las cenizas de Azucena fueron esparcidas en la Pirámide de la Plaza de Mayo. Los restos de las otras cuatro mujeres descansan en el solar de la memoria de la iglesia Santa Cruz. En octubre de 2011 el Tribunal Oral Federal número 5 juzgó y condenó a 16 de los responsables del secuestro y asesinato de “los doce de la Santa Cruz”. La mayoría de ellos a cadena perpetua.
“Los tiraban a corta distancia, sabían que iban a volver los cuerpos. No les importó nada. Escribieron todo, anotaron todo. Hicieron estos vuelos bizarros y los anotaron como tales. Es inconcebible el nivel de impunidad con la que se manejaron: tenían una enfermedad, una mezcla de impunidad, arrogancia y psicopatía. Nunca pensaron que iban a tener que rendir cuentas. Lo dijo Massera en el juicio: ‘Ustedes tienen anécdotas, nosotros tenemos la historia’. Los nazis se ocuparon de suprimir evidencia: quemaban y chau. En cambio éstos no: los tiraban por ahí”, dijo Enrique Piñeyro, además de piloto, investigador, médico aeronáutico, actor, cineasta, cocinero y filántropo fue el encargado de discernir si el avión hallado en el aeropuerto municipal de Arizona con la matrícula N190WW, propiedad de una empresa estadounidense y destinado a la práctica de paracaidismo, era el mismo que la dictadura usó para los vuelos de la muerte.
Piñeyro corroboró las sospechas: era el mismo avión. El gobierno argentino, por un expreso pedido del ministro de Economía Sergio Massa, encargó las diligencias para la compra de la aeronave. El Skyvan PA-51 está de nuevo en el país y será emplazado en el Espacio Memoria y Derechos Humanos, el predio de la ex ESMA.